Las noches iluminadas por los relámpagos del Catatumbo sobre el lago de Maracaibo
Esta maravilla natural no es inmutable. En los últimos años, el cambio climático ha comenzado a alterar los patrones de lluvia y temperatura en la región, afectando la frecuencia del fenómeno
La tarde se despide en Ologá, un poblado en el municipio Catatumbo del estado Zulia, Venezuela, donde el agua y la tierra se entrelazan en un abrazo eterno. El cielo, en un despliegue de tonalidades vibrantes, se convierte en una obra maestra de la pintura impresionista, donde el paisaje se erige como el protagonista e invita a la contemplación. La noche, en su inminente llegada, parece prometer un ocaso ordinario; sin embargo, la verdadera magia se estaba gestando en el cielo, donde se preparaba el espectáculo de luces que desafía a la oscuridad sobre la inmensidad del lago de Maracaibo: los relámpagos del Catatumbo.


Durante el periodo que abarca desde mayo a noviembre, estos destellos eléctricos surgen y se desvanecen incesantemente en el cielo, un fenómeno natural que se ha convertido en la rutina cotidiana de los lugareños y en una suerte de milagro visual para quienes se aventuran a observar. Anualmente, se contabilizan entre 260 y 300 tormentas eléctricas que dan vida a este prodigio luminoso; la región suroeste del lago de Maracaibo ostenta la mayor densidad de descargas eléctricas por metro cuadrado en todo el planeta. En un hito sinigual, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) proclamó en 2016 a este rincón del mundo como la capital mundial de los relámpagos y en 2014, la Organización Guinness otorgó la certificación que consagra a los relámpagos del Catatumbo como un fenómeno meteorológico único.
“A mí me dan miedo esos rayos. Cuando caen, me escondo; no me gusta verlos”, confiesa una de las habitantes de Ologá, como si las palabras pudieran ahogar el miedo que le provocan esos destellos. A pesar de estar rodeada por la magnificencia del fenómeno natural, se niega a rendirse ante su belleza; lo ve como una molestia que hay que tolerar, un inquilino indeseado en su vida cotidiana. No obstante, su apego a este lugar es inquebrantable y se rehúsa a navegar hacia otros destinos. Es una representación de los contrastes de una vida en la que la luz y la oscuridad coexisten.

Los relámpagos del Catatumbo, ese espectáculo de luces que se despliega en la cuenca del lago de Maracaibo, se trata de un fenómeno que trasciende lo cotidiano. Se extiende por la zona sur del lago, viajando hasta la cuenca inferior del río Catatumbo y cruzando fronteras hacia Colombia. Es un sinfín de relámpagos que danza en el cielo y que se puede divisar a gran distancia en la oscuridad de la noche. Cuando las nubes lo permiten, desde Cúcuta, en Colombia, hasta las llanuras de Venezuela, donde las carreteras entre Guanare y Barinas serpentean a lo largo de la geografía, a veces es posible ver a lo lejos este espectáculo que se presenta como un recordatorio de la grandeza que la naturaleza puede inspirar.
Eliecer Valecillos, guía turístico de la agencia Encanta Montaña C.A., ha hecho de este rincón del país uno de sus destinos predilectos. Cuando habla sobre este fenómeno, su voz resuena con la emoción de quien ha aprendido a leer el lago, a entender su latido, a descifrar el lenguaje de las nubes cuando anuncian tormenta. “El rayo es el premio final. Es la consecuencia de un proceso que empieza mucho antes, en las montañas, en la Sierra de Perijá (Zulia) y en la Sierra de La Culata (Mérida)”, remata.

La magia de la formación de los relámpagos
En el Catatumbo, donde el cielo se convierte en un vasto escenario de luz y sombra, los relámpagos se adueñan de la noche con una intensidad que desafía la imaginación. Algunos científicos han intentado explicar cómo se forma este fenómeno natural, resultado de una compleja combinación atmosférica y producto de la topografía singular de la región, donde el inmenso lago de Maracaibo se encuentra abrazado a las estribaciones de la cordillera de los Andes. Aquí, el encuentro de fuerzas es casi poético: los vientos alisios, provenientes del cálido Caribe, surcan las aguas del lago cargados de humedad.
Cuando estos vientos colisionan con la masa de aire más fría y estable que se desliza desde las montañas, se desata una batalla en el cielo. El aire caliente, cargado de energía, se eleva imparable, mientras que el aire frío desciende con firmeza. Este choque establece un entorno excepcionalmente propicio para el surgimiento de tormentas eléctricas que, durante la temporadas de lluvias, alcanza su clímax.
En este juego de fuerzas el cielo se transforma en un lienzo único, donde las nubes cargadas de electricidad están dispuestas a desatar su furia. Y cuando la presión se vuelve insostenible, el cielo estalla en un despliegue de luz que ilumina la oscuridad de la noche y los relámpagos surgen como pinceladas doradas. Así, el Catatumbo no solo ofrece un espectáculo visual sinigual, sino que también recuerda la capacidad de la naturaleza de crear escenarios que roban el aliento.
Este fenómeno es tan imponente como el lago donde ocurre, tanto así que incluso hay un libro en el que se explican los elementos que hacen de este cuerpo de agua un espacio quizás único en el mundo por sus características. En el libro Conozcamos: La cuenca del lago de Maracaibo (2007), diseñado para un proyecto dirigido a la capacitación y sensibilización de maestros adscritos a la Secretaría de Educación del estado Zulia y de Fe y Alegría, a cargo de Saninca, se detalla que los relámpagos del Catatumbo se producen en la zona sur-oeste del lago de Maracaibo, entre las desembocaduras de los ríos Santa Ana y Catatumbo, este último principal afluente del lago. En el capítulo “El Relámpago del Catatumbo”, se especifica que esta zona se caracteriza por ser un ecosistema cenagoso, de bosques de pantano y manglares que abarca cerca de 269.400 hectáreas; comprende el parque nacional de las Ciénagas de Juan Manuel de Aguas Blancas y Juan Manuel de Aguas Negras, las lagunas La Belleza, la Negra, La Estrella y otras más.
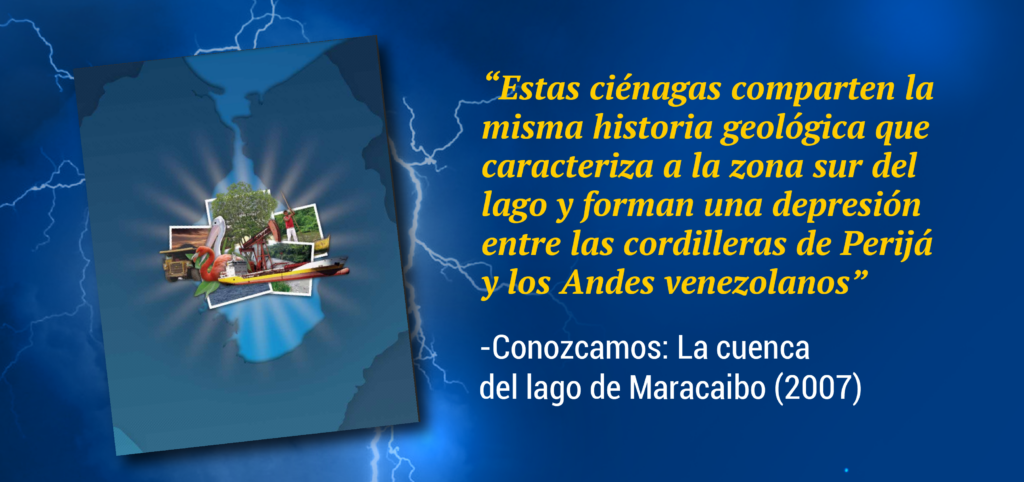
Asimismo, en el libro se hace énfasis en que si bien se han presentado varias explicaciones sobre el orígen del fenómeno, aún no hay una respuesta que sea aceptada por la comunidad científica en general. Lo que sí está claro y aceptado, explican, es que en la zona donde se produce el fenómeno se dan una serie de condiciones físicas y ambientales que propician su generación y que si faltara alguna de ellas probablemente dejaría de ocurrir el fenómeno. Estas condiciones son la existencia de ciénagas y lagunas, las abundantes precipitaciones, la existencia de una barrera montañosa, la dirección de los vientos alisios y el encuentro con las masas de aire que vienen del lago de Maracaibo, la descomposición de materia orgánica y generación de gas metano, la existencia de yacimientos de petróleo y gas natural.

No hay otro lugar donde la tormenta tenga una residencia fija. Desde hace siglos, navegantes, científicos y curiosos han tratado de entender el misterio detrás de esta orquesta de luces que ha servido como faro natural a quienes cruzan las aguas del lago.
No obstante, esta maravilla natural no es inmutable. En los últimos años, el cambio climático ha comenzado a alterar los patrones de lluvia y temperatura en la región, afectando la frecuencia del fenómeno. Ahora, con la reducción de los niveles de los ríos y los cambios en las temperaturas, el fenómeno se ha vuelto más estacional. En tiempo de sequía, cuando las aguas disminuyen, la tormenta se apaga.
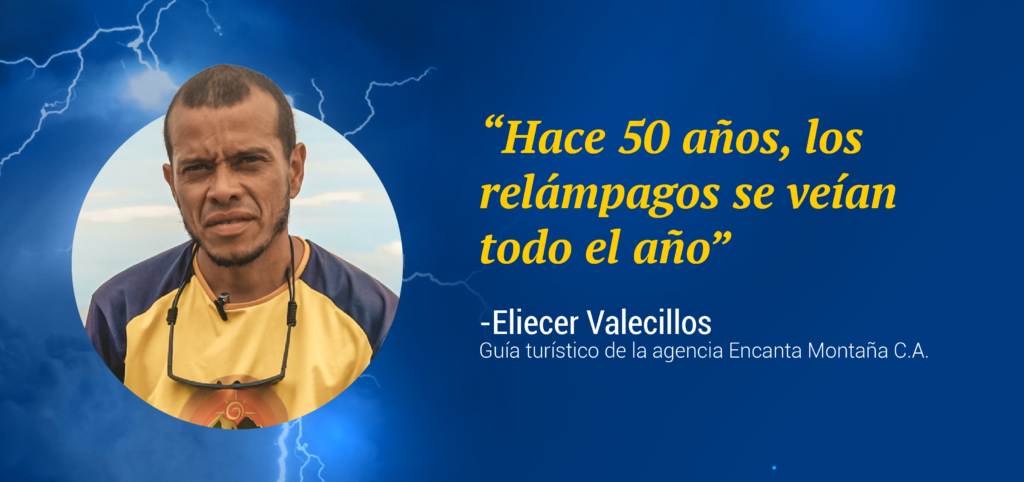
Jackeline Pérez y Evaluz Fernández, miembros de la Asociación Civil para la Conservación de la Cuenca del lago de Maracaibo (Aclama) y del Centro de Documentación Ambiental Lago de Maracaibo, detallan en entrevista para El Diario algunos los principales factores que amenazan la salud del lago y que han impactado en su biodiversidad: deforestación indiscriminada de los bosques en la cuenca del lago, descargas de aguas residuales domésticas e industriales sin tratar, derrames petroleros, actividad minera, sobreexplotación de especies pesqueras, entre otros.
Así, este espectáculo deslumbrante se ve amenazado por el deterioro ambiental que enfrenta la región. La interconexión entre los efectos naturales y la actividad humana es palpable, ya que los cambios en el clima no solo alteran los patrones del fenómeno, sino que también intensifican los problemas ecológicos que afectan al lago. La salud del lago de Maracaibo y sus relámpagos emblemáticos dependen de un equilibrio delicado que, de no cuidarse, podría verse irremediablemente alterado.


Para los viajeros que van al lago a ver el fenómeno de cerca, la primera visión de los relámpagos es un momento de asombro absoluto. No hay necesidad de truenos para percibir su poder: el cielo se ilumina en un fulgor blanco, púrpura y azul que se refleja en las aguas del lago, multiplicando su resplandor hasta el infinito. Es un espectáculo que recuerda que la naturaleza sigue siendo una gran arquitecta de maravillas.
A quienes preguntan por qué deberían visitar el Catatumbo, Eliecer les responde con una certeza: “Porque aquí hay magia que es parte de nuestro territorio, y no se puede desarrollar el sentido de pertenencia por tu país si no lo conoces”.

El Catatumbo: relatos ancestrales
Antes de que los científicos intentaran descifrar la tormenta eterna del Catatumbo, los pueblos indígenas de la región ya tenían sus propias respuestas. Para ellos, los relámpagos no eran solo un fenómeno meteorológico, sino un mensaje de los dioses, un aviso del cielo o el espíritu de los ancestros manifestándose en la oscuridad.

Los barí y los wayuu, dos de las etnias que han habitado durante siglos los alrededores del lago de Maracaibo, han tejido mitos sobre la luz que nunca se apaga. Una de las leyendas más antiguas habla de un dios ancestral que, enfurecido por la arrogancia de los hombres, decidió castigarlos enviando una tormenta interminable para recordarles su fragilidad frente a la naturaleza. De acuerdo con este relato, cada relámpago es su aliento de fuego, un recordatorio de su poder y vigilancia eterna sobre la Tierra.
Otras leyendas indígenas relatan que el Catatumbo es el hogar de los espíritus de los guerreros caídos. Los wayuu, en particular, creen que el alma de los difuntos viaja a Jepira, un lugar sagrado de los muertos, ubicado entre el desierto de la Guajira y el mar Caribe. Pero algunos espíritus, aquellos que fueron valientes en batalla o que dejaron asuntos inconclusos en el mundo terrenal, permanecen en el lago, manifestándose como relámpagos que iluminan cada noche. Para ellos, el resplandor del Catatumbo no es solo luz, sino la energía de los ancestros que siguen velando por su pueblo.
También existe una historia que dice que los relámpagos del Catatumbo son las antorchas de Amalivaca, el creador del mundo según la mitología de los indígenas tamanacos. Se cuenta que Amalivaca descendió del cielo y, con su hermano Vochi, moldeó la tierra y las aguas. Pero cuando los hombres comenzaron a olvidar sus raíces, Amalivaca encendió su fuego en el cielo para guiarlos de vuelta al equilibrio con la naturaleza. Cada relámpago que cruza la noche sería, entonces, una chispa de sabiduría.
Más allá del mito, lo cierto es que los relámpagos del Catatumbo han sido una presencia inquebrantable en la vida de los pueblos indígenas y pescadores de la región. Para ellos, el resplandor incesante no es solo un fenómeno natural: es parte de su identidad. Una herencia de luz que se entrelaza con su historia, sus creencias y su forma de entender el mundo. Y así, entre la ciencia y la leyenda, los relámpagos del Catatumbo siguen iluminando el cielo como lo han hecho desde tiempos inmemoriales, recordando a quienes lo observan que hay fuerzas que pueden llegar a trascender toda explicación.
Región guardiana de la naturaleza
El resplandor del Catatumbo es un fenómeno con mucha influencia tangible en el equilibrio ambiental de la región y, según algunas hipótesis científicas, incluso en la atmósfera global. La intensidad de las descargas eléctricas que se generan aquí hace que esta zona sea considerada como uno de los principales generadores de ozono troposférico del planeta, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que el Catatumbo podría jugar un papel en la estabilidad climática de la Tierra.
Aunque se ha investigado que este ozono no es del mismo tipo que el que conforma la capa que protege al planeta de la radiación ultravioleta, el proceso de ionización contribuye a la regeneración atmosférica. Los científicos han investigado cómo la liberación de óxidos de nitrógeno en la alta atmósfera, producto de las descargas eléctricas, puede influir en la composición química del aire y en la regulación de los gases de efecto invernadero.
Pero más allá de su impacto en la atmósfera, los relámpagos del Catatumbo son cruciales para los ecosistemas del lago de Maracaibo, un territorio donde la vida se ha adaptado a condiciones únicas. Este lago no solo es el escenario de las tormentas eléctricas, sino también el hogar de una biodiversidad extraordinaria que depende de la interacción entre el agua dulce proveniente de los Andes y las corrientes salinas que entran desde el Caribe.

Jackeline Pérez y Evaluz Fernández explican que el lago de Maracaibo actúa como un regulador térmico. Su gran masa de agua ayuda a moderar las temperaturas en su área de influencia, lo que puede incidir en el clima local, al reducir las variaciones extremas de temperatura. Asimismo, la evaporación permite la generación de nubes y consecuentemente las lluvias.
En los caños y manglares del sur del lago, donde los relámpagos son más intensos, habitan especies como las toninas, caimanes, tortugas y una impresionante variedad de aves, entre ellas el águila pescadora y especies como el chicagüire. La interconexión de estos ecosistemas es clave: los manglares actúan como refugios de cría para peces y crustáceos, los humedales filtran y purifican el agua, y las aves migratorias encuentran en esta región un punto de descanso en sus rutas.

Sin embargo, el cambio climático y la actividad humana han comenzado a alterar este frágil equilibrio. La deforestación en las cuencas altas, el uso de agroquímicos en cultivos de altura, los derrames petroleros y la sedimentación acelerada han afectado la calidad del agua que alimenta el lago, reduciendo los sedimentos que también contribuyen con la formación de las nubes de tormenta. Como consecuencia se dan las variaciones de los relámpagos en cuanto a su intensidad y duración; incluso las luces han llegado a apagarse temporalmente, algo impensable hace algunas décadas. Pero cuando las condiciones se alinean, la tormenta renace, y con ella todo el ecosistema que depende de este ciclo ancestral.
Los relámpagos del Catatumbo son los latidos de un territorio vibrante donde la naturaleza se expresa con una fuerza inigualable, y su luz sigue recordando que cada chispa en el cielo es parte de un engranaje mucho más grande. Aquí, donde la interconexión entre los elementos es palpable y cada habitante —ya sea humano, animal o vegetal— desempeña un papel fundamental en esta sinfonía natural, los relámpagos son voces de un ecosistema que invita a reflexionar sobre la existencia y el lugar que ocupa cada uno en el tejido de la vida que se desarrolla en esta región, en este país que tiene tanto para ofrecer.